BATOVÍ, Fragmentos de la nueva novela de Luis Nieto
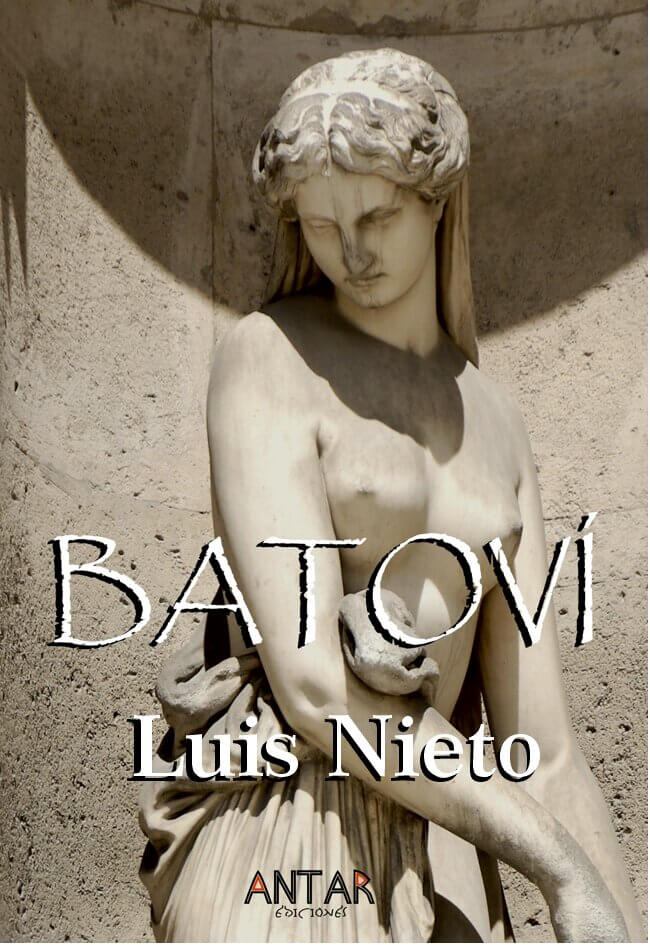
—¿MÁS ALLÁ DE SKANIA… ESTÁS SEGURO?
Cornelio Tácito tuerce la cabeza y lo mira con escepticismo. Su figura esbelta, cubierta por una blanquísima túnica de lino, se recorta en el intenso cielo azul. Más allá de Tácito, el vacío de la pendiente que se interrumpe en los altos farallones, y el Mare Nostrum moviéndose en lentas y anchas olas, avanzando hacia tierra firme como si nada hubiera pasado.
—Mira… De ser así, tú habrías hecho una travesía jamás antes realizada por nadie. Te puedo contar en detalle todos los intentos fallidos.
Tácito aparta la mirada, deja que sus ojos sigan el recorrido de la larga onda que avanza hacia el rincón donde hasta pocos días atrás estaba el muelle de Stabiae.
—De ser así —repite, casi para sí, alargando las sílabas, descreído.
Sacude la cabeza y continúa su caminata a lo largo de la balaustrada de mármol. A la distancia, el Vesubio todavía humea.
Tanto los charrúas como los guenoas, al igual que otras naciones con las que compartían territorios, eran muy buenos nadadores y sin embargo, no tenían embarcaciones para desplazarse por la laguna o para atravesar los numerosos ríos de sus territorios. Al otro lado de ese inmenso mar, los fenicios sí las tenían, muy buenas, pero solo habían llegado hasta donde el mar conocido juntaba sus aguas con ese otro, interminable, que fenicios, griegos, y romanos tanto temían. En la unión del Mar Interior con el Mar Océano, los navegantes fenicios erigieron un templo al patrono de la ciudad de Tiro, dios del campo, la primavera y la fecundidad, que se transformó en el dios de la colonización y el protector de los navegantes. Muy pocos se aventuraron más allá del templo, que marcó para las siguientes civilizaciones el comienzo del fin del mundo. Las columnas de Melkart fueron, para los fenicios, lo que para los griegos serían las columnas de Heracles, y más tarde las columnas de Hércules para los romanos. Quienes se aventuraron a dejar atrás el estrecho, en que las aguas conocidas esa inmensidad de agua indómita se unían, no volvieron o regresaron después de navegar un corto trecho, por temor a que las aguas los arrastrasen al abismo.
Los niños juegan a encontrar esqueletos de tigres colmillos de sable, los más valorados, mucho más grandes que jaguares, para hacer puñales con los dos dientes principales. En uno de los campamentos, a orillas del Arapey, Yuambú y otros muchachos consiguieron desenterrar un gliptodonte casi entero. Yuambú lo utilizó como habitación hasta que la tribu se trasladó a otro sitio.
Como hormigas laboriosas, los tripulantes del Dreki trasladaban brazadas de mazorcas, desde el plantío hasta el pequeño barco, que mantenían oculto tras el recodo del arroyo. Eira iba de una a otra canoa, abriendo con el arpón un agujero en el cuero del piso, dando paso a borbotones de agua.
Cargan a Coraya y a Nawat en el Dreki, el resto de los escandinavos suben a la embarcación y se apartan rápidamente de la orilla. Comienzan a aparecer varios pobladores de la aldea, alertados por los gritos en el bosque. Pero las flechas de Gunilda y alguna esporádica de Ivar, que alterna el timón con la defensa de la retirada, hacen que los iroqueses, que hasta ese momento estaban desarmados, regresen a la aldea. También Eira va a su remo y la embarcación comienza a alejarse rápidamente del lugar. Coraya Pirú vuelve en sí, tendido en el piso de tablas, en medio de los asientos de los remeros; impotente, observa sin comprender lo que está pasando. Nawat no consigue incorporarse, atado de pies y manos cerca de Ivar, que lo golpea cada vez que intenta apoyarse en la borda para ponerse de pie.
Algunas flechas caen cerca, tanto entre las ramas de los árboles como en el estrecho arroyo, que pronto desemboca en un río caudaloso. Ivar vuelca el timón y la embarcación se desliza hacia la otra ribera. En la cabeza de Ivar solo había sangre golpeando sus sienes. El desorden de su intuición le mostraba imágenes, en el fondo percibía que estaba a punto de escapar de ahí, con el tesoro y el Dreki cargado, pero lo inquietaba no conocer el bosque y los atajos que pudiera utilizar la tribu.
Los tripulantes del Dreki habían desatado una tormenta sangrienta. No solo a Freyja y Jorgen les habían arrancado el cuero cabelludo, sino que, cuando el fuego retorcía las llamas de los troncos secos, fueron empujados y murieron, entre gritos y toses, en medio de un asfixiante olor a carne y ropas chamuscadas.
Dio un tirón a la manta y Gunilda abrió los ojos. Cuando comprendió y quiso incorporarse, Nawat descargó el hacha en medio de su pecho, sintiendo que los huesos cedían como ramas tiernas bajo el acero. Lo último que vio fue a Eira, de pie, a un lado del timón. Nawat arrojó la bolsa de cuero al agua y se lanzó tras ella. Buscó la cuerda que había arrollado junto al extremo sellado con brea y comenzó a nadar hasta sentir que la bolsa lo seguía. Crecían los gritos, los insultos y el brillo de las llamas que resbalaban por la superficie del mar, persiguiéndolo. Las llamas iluminaban el inmenso frente de piedra que emergía del mar, salvo en una delgada grieta oscura por la que las últimas luces de ese día habían dejado ver una pequeña playa de arena. A medida que Nawat nadaba hacia la grieta, el frío intenso del agua se volvía insoportable.
Las ballenas alborotaban cerca de los acantilados. Se deslizaban hacia las profundidades, emergían o nadaban en círculos, en el ritual del apareamiento. La naturaleza les regalaba, al final de un día que pudo ser trágico, una maravilla que solo se podía observar en determinados sitios, y solo cuando la vida abre las ventanas para contemplar sus rarezas. Los inmensos mamíferos estaban allí, muy cerca de donde Eira casi no regresa. En cambio, había ganado un espectáculo, y la serenidad misteriosa que le daba el abrazo de Nawat, otra rareza. Ese desconocido se había cruzado en su vida por azar, y por azar había visto que Eira estaba a punto de perder la vida.
Algunos soldados auxiliares recorrían el campo en procura de sobrevivientes para rematarlos. Nawat buscaba a Eira, tanto dentro del bosque como entre los innumerables cadáveres. De un lado a otro del enorme cementerio a cielo abierto, Nawat trataba de encontrarla silbando como un mirlo, esperando una respuesta imposible. Eira no había tenido tiempo ni tranquilidad para aprender aquella clave que había funcionado en la cima del Batoví.
Un par de carros salía del bosque. El primero tenía un blindaje por donde se asomaba un individuo con un pesado collar de oro, el segundo arrastraba una gran jaula de barrotes de hierro con unos sujetos engrilletados. Cuatro jinetes escoltaban los carros.
No había forma de evitar los cadáveres. Al cruzar frente al sitio donde habían estado los carretones con el botín de los saqueos, todavía ejecutaban a varios prisioneros. En algunos árboles delgados, varias mujeres habían muerto empaladas, atravesadas a lo largo de todo su cuerpo por la punta que los verdugos le habían hecho a los árboles más pequeños. En uno de ellos, Nawat reconoció el cuerpo de Eira, con una parte del cráneo al descubierto, el pelo arrancado por la fuerza. Al principio se negó que aquello fuese ella. Los senos que tantas veces Nawat tuvo en sus manos, otrora tibios y firmes, eran dos huecos por los que se veían las costillas, el cuerpo desnudo de la joven mujer cubierto de sangre coagulada. Dudó, pero todavía llevaba puesto uno de los mocasines que Nawat le había hecho con la piel del corzo. Aquello era quien hasta unas horas atrás había sido Eira. Su vida y sus sueños, cortados de cuajo.
La carroza enfiló hacia un pequeño sendero entre los árboles del bosque, zamarreada por la fuerza de Nawat, hasta que solo quedó el macabro espectáculo de los que sacaban punta a los pocos árboles que persistían y a los soldados que se quitaban el sudor mientras les tocaba el turno de violar a otra de las pocas mujeres que todavía estaban vivas.
Desde la pequeña ventana del refugio de gladiadores Nawat solo veía un muro de ladrillos cocidos y una parra cargada de uvas oscuras casi al alcance de su mano.
A la semana de estar en Augusta Emérita, Cato lo llamó, al regresar del entrenamiento, y le indicó una silla bajo las uvas. Cato descolgó dos racimos, uno se lo dio a Nawat.
—Una semana —dijo Cato poniendo siete dedos gruesos y cortos frente a los ojos de Nawat—, una semana.
Con el pulgar tocó cada uno de los dedos de la otra mano, luego alzó el pulgar y el índice.
—Una semana. Tú… peleas… ¿Entiendes?
—Allí –dice señalando al fresco del techo— está la caverna. Los viejos nos asustaban con la historia de un gran pulpo que vivía en las profundidades, que se molestaba mucho cuando los niños chillaban y no lo dejaban dormir la siesta. El pulpo, según los viejos, se había comido a muchos niños… Por supuesto que seguíamos escapándonos a la hora de la siesta para ir a nadar y zambullirnos desde lo más alto que podíamos…
Kalika giró en la cama y puso sus labios en el oído de Nawat.
—He oído cosas, Nawat, estoy preocupada. Hay gente que está esperando algo grande.
Nawat no había oído hablar a Kalika en ese tono, su voz se estremecía, parecía algo muy personal.
—Nerón tiene tantos amigos como enemigos. Se comenta que no solo sucederá en Roma…
—Nerón es listo, el ejército está con él.
—No estés tan seguro, Nawat. Nerón es Agripina, y Agripina no conoce ni los grados militares.
Kalika cruza una pierna tibia sobre las de Nawat, le toma la cabeza con ambas manos como para que ninguna palabra escape de su oído.
—Van a detener a Séneca… Es muy imprudente. Cuando el año pasado escribió De la providencia, los oídos de Nerón se llenaron de quejas, sobre todo por ser tan piadoso con ciertos cristianos. Por más que le deba su educación no se lo va a perdonar.
—¿Séneca…? Hoy Cato lo nombró en voz baja, como para sí, se lo veía preocupado.
—También estoy preocupada por Cato.
Nawat retrocedió cuatro pasos, el otro permaneció en el centro del círculo, sopesando su espada y planeando el ataque. El guenoa volvió a formar un nuevo círculo, cuatro pasos más alejado del primero, y mientras lo recorrió al trote, arrastrando las tres bolas de piedra en la arena, el otro intentó algunos movimientos, pero decidió esperar. Cuando Nawat cerró el círculo, la distancia entre los dos era considerable para cubrirla sin protección. Nawat comenzó a hacer que las piedras girasen en el aire provocando un inquietante sonido, y cuando el secutor que Nerón había enviado a las celebraciones gladiatorias pisó el primer círculo lanzándose al ataque, Nawat soltó las boleadoras. Las tres pesadas bolas giraron en el aire manteniendo en el centro el nudo que las unía. Fue muy tarde que el secutor se dio cuenta de que la dirección que llevaban no era otra que sus rodillas. Las grebas de bronce solo le quitaban agilidad, pero el tiempo no le dio para entender cómo funcionaban las boleadoras. Había aparecido el Coraya Pirú que llevaba dentro, acostumbrado a cazar avestruces con boleadoras como esas. Las correas llegaron a las rodillas y las bolas giraron, achicando el círculo de cuero crudo y apretando sus piernas hasta provocar una estrepitosa caída con la cara en la arena. Nawat caminó con serenidad, tomó la espada del secutor y la apartó del lugar.
El anfiteatro volvió a rugir.
—¡Íugula… Íugula… Íugula!
Nawat oía otra voz, más débil, que buscaba abrirse paso entre el grito entusiasmado del público, retumbando dentro de su casco. Una voz débil, quizás la de Guidaí, afligida por lo que parecía ser una desenlace inevitable.
El editor recorrió con la mirada las gradas, a lo largo de todo el óvalo se veían brazos extendidos, con el pulgar hacia la arena, bajo un reclamo ensordecedor. Entonces levantó el brazo lentamente, cerró la mano y bajó el pulgar. La multitud festejó la decisión con más fuerza.
El editor se inclinó hacia el oído del lanista.
—Con esta decisión ganas las elecciones, ahí tienes a tu nuevo ídolo.
A LA MAÑANA SIGUIENTE, NAWAT CABALGÓ HASTA EL BORDE DEL VESUBIO. A medida que se acercaba a la cima, Hum resoplaba nervioso y clavaba las manos en el pasto ralo, pero avanzaba. Al llegar al borde, intentó pararse en las patas, se contuvo, inquieto, sudando. Miró a la planicie arqueando el cuello, buscando con sus ojos brillantes en lo insondable. Nawat aflojó las riendas, lo dejó en absoluta libertad. Hum movió el cuello como comprobando que dependía de su libre albedrío. Empezó a caminar por el borde que coronaba la meseta, pisando y oliendo el aire. Nawat retiró los pies de los estribos y dejó las riendas en el cuello de Hum.
La mujer iba empujando sus ovejas rumbo al cobertizo. Nawat se tiró del caballo y ayudó a que se metieran bajo techo, cerraron, dejaron a Ulises junto a la puerta y Glikeria concedió irse con Nawat a un lugar más alejado y seguro.
Era apenas pasado el mediodía cuando un estruendo ensordecedor retumbó a espaldas de Nawat y Glikeria. Nawat miró hacia atrás cuando una columna de humo se alzó hacia el cielo con múltiples explosiones en el interior de la nube densa. Galoparon por entre los árboles que acompañaban la calle empedrada hasta la entrada de la ciudad.
Dejaron atrás la puerta del Vesubio, entre los gritos de los guardias que les preguntaban si venían de arriba.
—¡Apúrense a encontrar un resguardo! —alcanzó a gritarles.
Miró nuevamente hacia atrás y vio cómo ascendía la enorme columna de humo, piedra pómez y bolas de piedras incandescentes que estallaban en el aire, cada vez con más frecuencia y tamaño de los proyectiles. El cielo comenzaba a oscurecerse, caía una fina lluvia de ceniza y pequeñísimas piedras.
Al llegar a casa de Stella rompió una ventana y saltó dentro. Estaba refugiada en el triclinio, cuya ventana daba al sur. El viento empujaba las cenizas por encima de los techos en dirección al este y sureste.
—Vamos.
Tomaron un par de bultos con enseres para las niñas y quitaron la tranca para abrir la puerta de la villa. La esclava envolvió a la pequeña Fannia, la madre se encargó de la niña de cinco días. Glikería sujetaba a Hum por las riendas. Nawat tomó a Stella por la cintura y la subió al caballo, le alcanzó la pequeña y después hizo lo mismo con Glikeria, que montó en el anca de Hum. Nawat envolvió la cabeza de Stella con una manta y partieron hacia la costa. La ceniza los azotaba con furia. Debían ir contra la pared que los resguardaba de las rachas de piedra pómez. Nawat llevaba a Hum por las riendas, a su lado la esclava Ione con Fannia en brazos.
En un cruce de calles casi se dieron contra el carro del ludus, Asina azotaba los caballos. Detrás, atestados iban los gladiadores que buscaban huir hacia la costa.
—¡Síguenos, Nawat…!
POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES
Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.
Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.
Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.
Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.
Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.
Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.
Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES
Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.
Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo.
Conozca aquí las opciones de apoyo.





